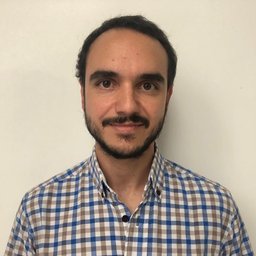Diego y el Pueblo: crónica de un amor y un adiós desbordados
La despedida popular al 10, turno noche, mañana y tarde, contada desde adentro y con el corazón hecho pelota. La pasión argentina a flor de piel, en el adiós a quien la encarnara como nadie
Cuesta mucho escribir con las manos ocupadas sosteniendo al corazón caído, y con los ojos nublados de lágrimas. Cuesta creer que llegó ese día que tantos nos preguntamos tantas veces cómo sería, cómo nos encontraría, qué sería de nosotros en el después. Cuesta escribir también sabiendo que jamás habrá palabras suficientes, porque aquello de lo que se habla no está hecho de palabras, porque la felicidad del pueblo y el amor a sus ídolos se juegan en una cancha que no se analiza, no se explica ni se describe, solo se vive.
“Se murió el Diego” resonó el miércoles al mediodía en miles de cocinas y comedores populares argentinos que preparaban un almuerzo, en miles puestos de trabajo, en hospitales, en colectivos, en la calle... habrá millones de historias, pero todas contarán que a esa noticia desgarrada le siguió el más inmenso de los silencios. Esos silencios que solo pueden lograr los hechos y las personas esculpidas con molde de gigantes, y que suelen venir acompañados de la necesidad de juntarse para atravesarlos, para transformarlos en otra cosa. Así fue que pasaron las horas y la sangre empezó a hervir pidiendo calle, pidiendo el abrazo censurado por tantos meses, suplicando el encuentro popular que tanto se extraña en este año de encierro.
LA NOCHE DEL MIERCOLES
Todas las canchas, los recitales, las movilizaciones, las fiestas, las comilonas multitudinarias que faltaron en este tiempo amargo empezaron a rumbear despacito para el Obelisco, y el silencio empezó volverse canto y agite. La mística aletargada por el enemigo invisible que puso de rodillas al mundo empezó a desempolvar las camisetas de todos los colores que, hartas del olor a naftalina, ansiaban como nunca el perfume grasoso de parrillas y chorizos. Para las ocho de la noche el fin del encierro era una realidad, su escenario el mítico Obelisco, y su causa la más triste en medio siglo: el adiós al más grande de todos los tiempos.
Y no es que no hubiera habido juntadas, asados, y hasta alguna que otra fiesta desde que la pandemia nos golpea, pero bastaba mirar a los ojos a cualquiera de los pocos cientos, que cada vez eran más poblando la Plaza de la República, para comprender que el reencuentro que se empezaba a vivir allí era de otra naturaleza. El pueblo volvía a abrazarse en una fiesta popular. Anárquica, irreflexiva, pasional, la fiesta se fue armando sola y con el correr de las horas se fue sumando el otro gran salón que supo albergar las horas más felices del pueblo argentino: para las doce de la noche la Plaza de Mayo ya iluminaba nuevamente su cielo con fuegos artificiales, y volvía a cobijar a un pueblo que unas horas la desbordaría de pasión y duelo colectivo. Las rejas de la Casa Rosada recibían sus primeros abrazos en meses, y se inauguraba la temporada de escalada a la estatua de Manuel Belgrano. Faltaba mucho aún, ni siquiera estaba claro cómo se organizaría la despidida ni cuánto habría que esperar para decirle al Diego lo que cada quién tenía para decirle. Pero los hombros y las espaldas, cansados de soportar el peso de este año sumado al yunque de la pérdida del máximo héroe, necesitaban sacudir el dolor y no podían esperar. La vigilia estaba decretada, y la marea popular crecía, sin prisa pero sin pausa, tranquila y sin incidentes, pero anunciando el desborde inevitable.
Así fue pasando la primera noche sin "El Diego", con más cantos que llanto, con el pueblo volcándose a la calle de pura rabia contra la tragedia nomás, sin nada demasiado claro más que la necesidad de estar juntos después de tanto tiempo, en la hora más triste. Con dolor pero en paz, encontrando las miradas de los otros las respuestas que nadie tenía por sí mismo.
LA MAÑANA DEL JUEVES
“Acá sube todos los días gente de plata, y te piden el vuelto de diez centavos. Los pobres, capaz te dejan diez pesos de más. Diego salió de abajo y sabía lo que valían las cosas, por eso siempre fue tan generoso” fue la forma que encontró el taxista que nos dejó en 9 de Julio e Yrigoyen para sintetizar sus sentimientos sobre lo que estábamos viviendo. Como siempre, le deseamos que hubiera laburo al despedirnos y saltamos a la aventura de llegar frente al Diego para gritarle al mundo cuánto lo queremos los de acá. Apenas pasaban las ocho de la mañana y todavía el enjambre de gente que revoloteaba por la zona no formaba colmena. Había que apurarse, aprovechar la oportunidad de llegar antes que puntuales a la cita con la historia, y no quedarnos afuera. Un millón de personas era el pronóstico, y hasta que no vimos la avenida de Mayo despejada, las vallas aún vacías, no había certeza alguna sobre la chance de entrar a la Rosada.
Entre 9 de Julio y Perú, los únicos habitantes de la avenida a esa hora era los puesteros, que empezaban a desoxidar sus carros y parrillas. La fila llegaba apenas una cuadra por fuera de plaza y se movía rápido, despejando las dudas de los rostros, en los que solo quedaban la tristeza profunda, el canto desenfrenado, o ambos. Y es que la ambivalencia del momento se encarnaba en las lágrimas y las sonrisas, que se pasaban el turno para acompañar a gargantas desgarradas que también alternaban entre canciones de cancha y el silencio. La tristeza era cada vez más real, porque estábamos acercándonos al último saludo a Maradona, pero íbamos como pueblo y eso también era la fiesta que se necesitaba.
En un rato habíamos gambeteado las cámaras y la pantalla gigante en la entrada de la plaza, y ya estábamos a mitad de camino. La euforia crecía con los ingleses y los brasileros como blancos predilectos del canto popular, aunque no faltaban tampoco las referencias al ex Presidente Macri. “¿Te imaginás si fuera Presidente ahora? No podríamos ni festejar. Esa rata me hizo cagar de hambre a mí y a mi familia” se descargó uno con la bandera Argentina atada al cuello como capa de Superman, o mejor de Súper Diego. Otro, con un montón de años en el lomo y en la piel, llevaba también su capa pero sobre un traje rayado celeste y blanco, pañuelo y sombrero patrióticos en la cabeza, y un bastón presidencial que daba vueltas imitando a Néstor Kirchner en su asunción. La amargura de la pérdida inconmensurable no invadía el sabroso gusto de la creatividad popular, volcada a la fiesta del encuentro por una pasión compartida.
A esa altura de la plaza y de la procesión ya se veían incontables ejemplos del principal mensaje que dejó Diego partiendo en este momento del país. Camisetas de decenas clubes caminaban juntas, unidas en sus diferencias, como si cada una además de sus colores llevara el celeste y blanco. Miles y miles de argentinos y argentinas eligieron llevar la camiseta de su club como un mensaje de unidad, porque la unidad es necesariamente entre diferentes, y el pueblo argentino comprendió la profundidad del momento histórico y la necesidad de ese mensaje con la grandeza que Maradona supo encarnar y predicar a la hora de jugársela por la Argentina. Y lo mismo se veía con las remeras políticas. Militantes de La Cámpora, el Movimiento Evita, Barrios de Pie cruzaban la plaza a lo ancho en un pasamanos de packs de botellas de agua que luego se repartían en forma gratuita entre quienes esperábamos nuestro turno para saludar a Dios. No había diferencias entre quienes trabajan y construyen por la felicidad del pueblo, digno homenaje a quien más cultivó.
Una de esas remeras portaba la siguiente leyenda: “con esperanza y alegría somos invencibles”. Como si la hubiera escrito el mismo Diego, la frase retrataba a la perfección la atmósfera que se respiraba, y le contestaba a los militantes permanentes del desánimo que el pueblo en su hora más triste se unía bajo el símbolo de su ídolo para aferrarse a la esperanza y volverse eterno.
La bandera del mástil principal, casi tan enorme como Maradona, flameaba suave a media hasta, apenas acariciada por el sol y por el viento, con una sutileza que hacía pensar en el botín zurdo del Diego acariciando la pelota mientras desparramaba ingleses en su camino al gol inmortal. Ese era el preludio de la entrada a la Rosada. Y de repente ya estábamos ahí, en el tramo final, cruzando las rejas, guardando los celulares y pasando bajo el enorme moño negro que coronaba de luto la entrada dela casa de gobierno. Adentro, un pequeño camino en zigzag entre vallas te dejaba cara a cara con lo increíble, lo inexplicable: el Diego muerto, adentro de un cajón. Y entre el pecho apretujado más las apuradas de los organizadores no dejaban ni caer en semejante escena, ni mirar alrededor, apenas hubo segundos para un “gracias Diego por la felicidad del pueblo, te queremos mucho, aguante Argentina, aguante Latinoamérica”, y ya estábamos de nuevo afuera. Como la noticia un día antes, esa burbuja de tiempo ahí adentro fue un rayo fulminante que electrocutó todo un segundo y desapareció dejando solo la oscuridad. Afuera el mundo ya era otro, ya sin el más grande de los héroes, del que no nos quedaba ni un último saludo por darle.
Un pibe de Racing lloraba desconsolado saliendo de la Rosada, sin poder articular palabra frente a las cámaras apostadas buscando siempre el espectáculo. Podía ser cualquiera, éramos todos. Hubo que juntarse en pedacitos y caminar por el pasillo armado hasta la Catedral que daba salida de la plaza. Del otro lado, por Yrigoyen y av. de Mayo, la fiesta seguía en paz y los corazones ansiosos por el último adiós ya formaban un ejército mucho más numeroso. Desde el vacío que se sentía por haber cumplido lo que fuimos a hacer, solo brotaba la necesidad de volver a esa fiesta, de volver al abrazo popular a tramitar las angustias, único remedio para la tragedia.
MEDIODÍA
Mientras un cafecito reparaba el ánimo y daba energías para seguir, sobre la calle Florida Willy, lustra botas de años, esperaba algún cliente recordando que en el 86, en medio de una crisis inflacionaria, Maradona le había dado la felicidad que el resto de la vida le negaba. “Se fue el más grande, a la Argentina siempre le cortan las piernas” decía parafraseando al 10 en esa capacidad inigualable que tuvo para sintetizar en palabras el sentir argentino, cualidad que paró a la altura de Perón, para la envidia de Borges y tantos más.
De vuelta en avenida de Mayo, el cuadro era totalmente diferente. Ya no alcanzaba la vista para contar las almas, y si en algún momento hubo alguna duda sobre cuánta gente iría a devolverle amor al Diego, ese fue el momento en que quedó claro que no habría tiempo que alcance para expresar tanto cariño. Ya por entonces corría fuerte el rumor que era cierto que todo terminaría a las 16 hs. por decisión de la familia, y la pregunta entonces era hasta dónde llegaba esa fila de amor popular. “Así parece, esa es la orden que baja; nosotros pensamos igual que ustedes” contestó un uniformado con culpa y cara de qué querés que haga, ante la pregunta de ci cerrarían tan temprano con tanta gente juntándose.
Desandando avenida de Mayo hacia 9 de Julio el clima de fiesta ya se imponía con una fuerza que no se vivía desde el 10 de diciembre pasado, cuando el pueblo copó las calles para saludar un nuevo amanecer tras la noche neoliberal. La camisetas se multiplicaban, y las flores eran la estrella de la escena. “La gente se está portando bien, están comprando mucho. Tengo la misma edad que Diego, vi todos sus goles” decía del lado de adentro de las vallas Jorge, mientras vendía rosas rojas a $100. Y describía la realidad, la gente se estaba portando muy bien. Incluso cuando las vallas terminaban, la columna humana se auto organizaba con calma, uno atrás de otro, y no hacía falta intervención alguna para dirigir toda esa pasión que esperaba tranquila su turno para el último adiós.
“El Diego se equivocó, como nos equivocamos todos, pero el feminismo tiene que ser inclusivo, tiene que tener interseciconalidad, y hoy estamos despidiendo a un ídolo que nos hizo muy felices” contestó detrás de un barbijo verde con el pañuelo del aborto Paz, de 34 años, ante la pregunta por las críticas que afloraron contra Maradona en el día de su muerte por su trato hacia las mujeres. “Mirá, un hincha de River, uno de Boca, uno San Lorenzo y uno de Racing, todos juntos y unidos por el Diego, porque es más argentino que cualquiera, ¡aguante Argentina!” gritaban a coro cuatro amigos abrazados en representación de cuatro de los cinco grandes del fútbol argentino. “Me llamo Catalina, tengo nueve años y Diego es mi ídolo porque me gusta mucho el fútbol, mi papá y mi abuelo me transmitieron siempre esa energía y estoy acá porque quiero al menos estar al lado de él” decía orgullosa una rubiecita con casaca bostera ante la sonrisa babosa de su padre. Fútbol, unidad nacional, feminismos y mujeres copando todo, trasvasamiento generacional de las pasiones de estas tierras, menos de media cuadra de recorrido por esa fila alcanzaba para una pincelada perfecta que reflejara el nivel de argentinidad, tan heterogéneo como unificado, que pintaba la escena. Como si fuera un retrato del Diego.
Hasta ese momento todo era fiesta, espera, tristeza colectiva transformada en energía por el agradecimiento y el amor desbordante hacia el máximo referente de los nuestros. Y eso que entre Constitución y plaza de Mayo hay más de veinte cuadras de distancia, y eso es mucho para esperar. Pero a las 13 la fila ya superaba esa marca, sin ninguna valla que la contuviera ni necesidad que la policía interviniera para organizarla. Familias de todo el país esperaban tranquilas llegar hasta el cajón, sin desesperarse a pesar de los rumores de que se cortaría la entrada, con esa paciencia que solo el pueblo tantas veces postergado sabe ejercer.
“Solamente el Diego hace esto” le gritó un hombre sentado en un cordón a otro desconocido que pasaba apurado por al lado. “El doble de un recital del Indio, increíble”, fue la respuesta del joven, que siguió su camino para ubicarse en algún lugar de la fila interminable. Un camión que pasaba por arriba de la autopista hacía sonar su bocina, como dándole esperanza a esas miles de almas que tan lejos estaban del adiós que necesitaban darle al ídolo. Ariel y Natalie habían venido de Mendoza, y atrás de ellos estaban Juan y Facundo, de Morón. “Espero por lo menos que si cierran lo saquen por la 9 de Julio para que podamos saludarlos”. El pueblo humilde, lejos de dejarse llevar por la bronca, simplemente quería despedirse como se pudiera.
“Para conocimiento de los concurrentes, el ingreso a Casa de Gobierno ha sido cerrado” vociferaba un patrullero en la esquina de Irigoyen y Garay a las 13:30 y a kilómetros del féretro. Mientras, desde la estación Constitución no paraban de brotar almas que venían al encuentro con sus hermanos. “Llegaban cantando y vociferando unidos en una sola fe (...), era el subsuelo de la Patria sublevado” escribió Scalabrini Ortiz para describir el 17 de octubre del 45, y jamás imaginó que 75 años después sus palabras narrarían inmejorablemente otra gesta popular para la historia, también peronista, como el Diego.
Ya a esa altura se decía que estaban cerrando incluso el acceso a la plaza, y hubo que volver corriendo para no quedar afuera. El desborde ya era un hecho, quizás como reflejo inevitable de la vida turbulenta de Maradona, y la preocupación que empezaba a surgir era que un gobierno popular no llegara a reprimir a su pueblo, en su hora más triste y en su única necesidad de devolver amor y agradecimiento a su ídolo máximo. Así debería haber sido.
LA TARDE Y EL DESBORDE
Ya en ese momento del día la magnitud del hecho histórico era tal, que se volvía imposible observar todo. Desde adentro de la plaza no nos enteramos de la primera represión sobre 9 de Julio, con la que la Federal armó un cortón para cortar el acceso por avenida de Mayo. Lo que había sido pura tranquilidad y duelo colectivo, pueblo acompañándose en el dolor para transformarlo en canto de agradecimiento, empezaba a teñirse de ese color injusto que tiene la historia cuando deja a las mayorías populares sin las mínimas reivindicaciones. Miles y miles quedaron del otro lado, sin importar los kilómetros recorridos, las horas de espera o el dolor en los pechos que solo pedía un último adiós como desahogo.
Cerca de las 14:30 se dio la primera y única corrida sobre avenida de Mayo, cayeron las vallas y la multitud se avalanzó sobre la plaza. Podría haber sido un caos, pero en minutos la popia gente restituyó el orden, volviendo a formarse en fila para esperar su turno, confiando en que por estar ya tan cerca llegarían a entrar. Un policía de la Ciudad insultó a unas personas y generó los únicos incidentes en ese sector de la movilización. Inmediatamente tuvo que ser apartado y la cosa se calmó, aunque ya se presentía que no iba a terminar bien. Lo decían los rostros preocupados.
Un rato después, con los accesos frontales y laterales cortados por la Federal y la Prefectura, la hinchada de Gimnasia entró por una calle lateral y copó avenida de Mayo. Fue la única hinchada que durante el día llegó con banderas y en modo barra. Avanzaron por Yirigoyen, al costado de la fila que seguía esperando con paciencia e incertidumbre, hasta el punto de acceso a la Rosada. Mientras, más atrás, los que seguían esperando su turno conversaban sobre qué le iban a decir al Diego cuando lo tuvieran enfrente. “Gracias” era el concepto que ganaba por afano, seguido por los besos. “Me voy a bajar el barbijo, que sé que no se puede pero lo voy a hacer igual, le voy a decir TE QUIERO y le voy a tirar dos besos, uno por mí y uno por mi viejo que no puede estar acá” decía entre lágrimas Oscar, quilmeño de 50 años. Tristemente, ni él ni los muchos otros que lo acompañaban podrían cumplir esos deseos.
Minutos más tarde, desde la cola de la plaza, empezamos a escuchar que habían reprimido en la puerta de la Rosada. El clima de incertidumbre y euforia era tal, que apenas podía saberse lo que pasaba al lado. Nos acercamos lo que se pudo a las rejas para confirmar la triste noticia. La policía Federal había tirado gases en la puerta misma de la Rosada, y ahora formaba un cordón que impedía el acceso. La gente, por su parte, lejos de responder seguía llamando a la calma y la espera, soñando con que el día que tenía que ser perfecto no terminara de esa manera. Al rato, sin embargo, empezaron a correr los rumores de que habían sacado el cajón del Diego y que todo había terminado. No eran ni las 16 horas todavía, y el pueblo siguió plantado ahí, esperando, suplicando, por lo menos un par de horas más.
“Vamos a esperar el milagro, es el Diego” dijo un pibe con la camiseta del Nápoli a unos 30 metros del acceso vallado y clausurado por la policía. Ana y Diego, de la Paternal, sostenían fuerte la bandera argentina en la que la que habían escrito “Gracias Diego, abrázate fuerte a la Tota y Don Diego, te amamos por siempre”. Contaron que habían ido a la cancha de Argentinos y a la Bombonera el día previo, y querían dejar esa vadera junto al cajón. Tampoco pudieron hacerlo.
La gente se abarrotaba contra la entrada de la Rosada esperando ese milagro que no ocurriría, dispuesta a esperar hasta la eternidad por ese último abrazo que quedaría pendiente. Las banderas de varios equipos y organizaciones políticas aferradas a las rejas, el guardapolvo docente y el pañuelo de las Madres que custodiaban ambos lados de la entrada, ya no verían entrar un alma más. La fiesta había terminado con sabor amargo, y la tristeza volvía a hacerse dueña de todo.
Por más de una hora las esperanzas siguieron resistiendo al desenlace inevitable, y nadie se movía de sus lugares. Algunos, que habrían entrado o estarían resignados, deambulaban por la plaza y las inmediaciones. Se rumoreaba que el cajón saldría en cortejo fúnebre, y al menos eso mantenía a todo el mundo expectante. Cerca de las 17 se empezaron a dar los primeros movimientos en uno de los laterales de la Rosada, y toda la atención se trasladó ahí. Las escalinatas del Banco Nación se convirtieron en una platea, y las rejas en un alambrado de cancha del que todos los que pudieron se colgaron para ver la salida del cortejo. Abarrotados contra esas rejas, los pocos cientos de privilegiados que habíamos que habíamos quedado de ese lado esperamos por más de media hora que sacaran el cajón. La gente se subía donde podía, los móviles de la televisión estacionados ahí fueron escalados y pisoteados sin asco y sin medir consecuencias, porque después de tanta angustia y tanta espera es mucho pedirle a la razón que domine las pasiones, y el pueblo solo quería ver a su dios. Del otro lado del río, hasta una tempranera luna llena se trepaba a los edificios de retiro para ver desde allí la última salida a una cancha del gran capitán.
La confirmación de que eso sería lo último que veríamos de él habilitó las descargas hasta entonces contenidas. “El Diego toda la vida dijo que era de la gente, ni de Claudia, ni de la familia ni de nadie más. Si está viendo esto desde el cielo debe estar llorando” largaron a un costado. “Con Cristina esto no pasaba, olvídate, estaba todo el tiempo que tuviera que estar. Alberto es un cagón, yo lo banco, pero es cagón”, se escuchó del otro lado. Con el corazón abierto y desgarrado, el pueblo tramitaba los últimos minutos de una larga espera masticando bronca y frustración, como tantas veces en la historia, como no tendría que haber sido esta vez. A las 17:45, después de varios amagues maradonianos, finalmente el coche fúnebre que transportaba el cuerpo de Dios describió la pequeña curva que lo conduciría a la salida, pasando bien pegado a las rejas, abarrotadas de almas en llanto y canción y custodiadas por la policía, porque a esa altura cualquier cosa era posible. Al menos se tuvo la deferencia de que ese paso fuera lento, permitiendo fotos, videos, y un último adiós desde lejos al féretro del astro. Sonó el himno nacional en las gargantas del pueblo, y después sólo quedó lugar para las últimas lágrimas, los últimos abrazos, y el arrojo inevitable a vivir en un mundo que había perdido a su último Dios terrenal.
El Diego se fue como vivió. Abrazado por la pasión incontenible de un pueblo que lo hubiera despedido un año entero si se lo hubiesen permitido. Como tantas otras veces, quienes debían darle a ese pueblo aquel mínimo e inmenso gesto de redención, un último abrazo al su héroe de todos los tiempos, quedaron lejos y despatarrados por el piso como los ingleses del 86. Un hecho que tenía destino de historia, quedó teñido por el sabor amargo de los miles y miles que no pudieron despedirse. Los comentaristas sillón, los refutadores de leyendas que tan bien nombró Dolina, cargarán también algunas tintas contra ese pueblo cuyas pasiones y sufrimientos nunca entendieron ni buscaron entender. Las mismas tintas que cargaban contra Maradona por su esencia plebeya, irreverente, contestataria, revolucionaria por llevar a la gloria a los de abajo, a los olvidados de siempre, a los nadies.
Diego trascendió y desbordó todo. Su despedida, tal vez, no podría haber sido de otra manera. Con un pueblo volcado a la calle por millones, agradecido y amoroso, para encontrarse en un festejo incluso en el más duro de los momentos, sobrellevando el dolor con dignidad, incluso cuando lo defraudaron, una vez más. El amor y la pasión por Maradona jamás podrán ser contenidos, porque el amor y la pasión del Diego por Argentina y su pueblo tampoco lo fueron. No hay síntesis posible, solo desborde. De tristeza, dolor, de amor y de pasión. Solo Maradona y su pueblo, para siempre.